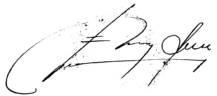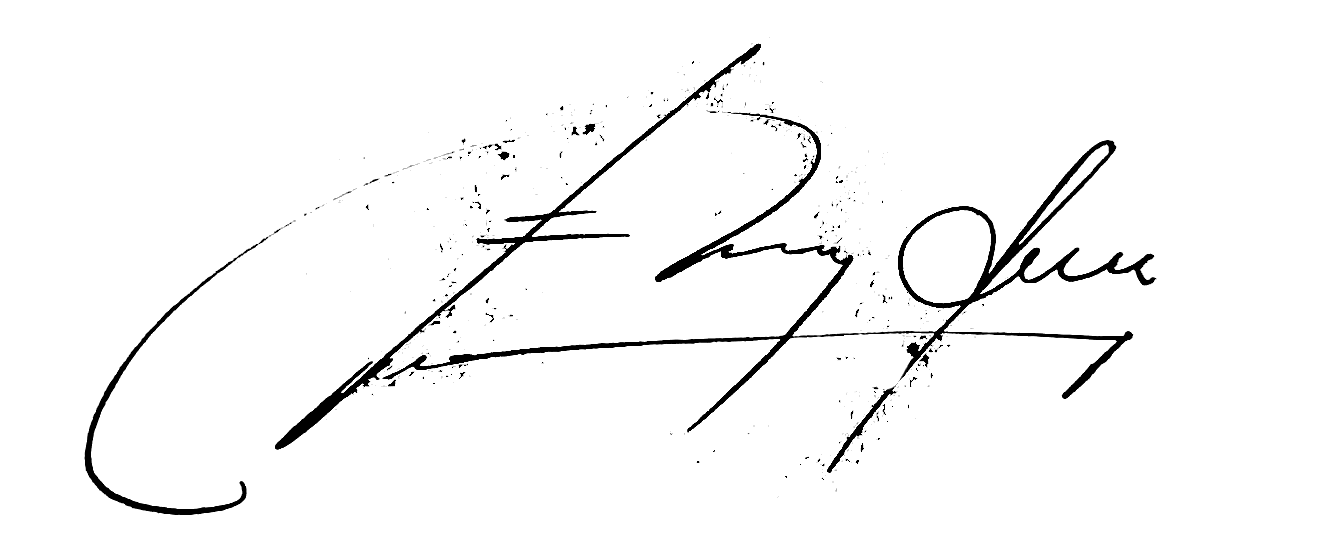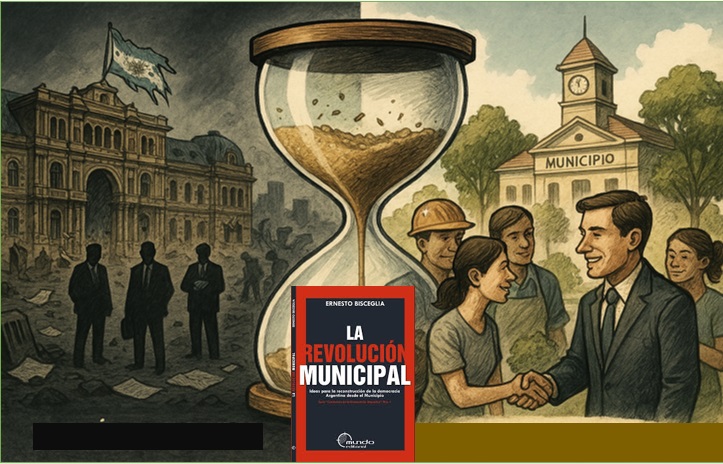ERNESTOBISCEGLIA.COM.AR – POR ERNESTO BISCEGLIA. – Acabamos de cumplir cuarenta años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Un hito que, en lugar de ser motivo de celebración plena, nos enfrenta con una verdad incómoda: hemos llegado a este aniversario sin ningún partido político verdaderamente organizado, sin estructuras democráticas que representen genuinamente al pueblo, y con un sistema institucional que se descompone lentamente en manos de una clase dirigente obsoleta, corrupta y desvinculada de la realidad.

El mal de la República Argentina es la desaparición de todo liderazgo. No existe en todo el arco político un solo líder capaz de encarnar las aspiraciones populares. Nadie que transite la escena política reúne las condiciones necesarias para conducir el país hacia una salida de progreso y sustentabilidad.
No hay líderes, porque como diría la frase atribuida a Winston Churchill “El político piensa en las próximas elecciones, el estadista en las próximas generaciones». Todos piensan en lo mediático y lo lucrativo. Existe una gran ceguera respecto del mediano y largo plazo a la luz de los cambios globales. Somos una aldea que se convertirá en la factoría del Nuevo Orden Mundial.
La democracia argentina, lejos de fortalecerse, ha sido víctima de una metástasis progresiva, generada por la permanencia indefinida de una élite política que ha hecho del poder un negocio hereditario. Hemos «monarquizado» la democracia: cargos que se transmiten como títulos nobiliarios, linajes partidarios que viven del Estado mientras la mayoría del pueblo sobrevive en la pobreza. El sistema ha mutado: ya no se trata de representar, sino de perpetuarse.
La mayoría gobernante se dice peronista, pero nos preguntamos: ¿Qué han hecho de aquella advertencia de Perón sobre el “trasvasamiento generacional”?
Ante este panorama, el clima social se enrarece. La distancia entre los gobernantes y los gobernados ha crecido de forma alarmante. La paciencia del pueblo, históricamente resiliente, empieza a agotarse. El riesgo de repetir episodios dramáticos de nuestra historia —o incluso de la historia universal, como la Revolución Francesa— no es descabellado. Cuando las instituciones dejan de representar, los pueblos se levantan. Y resuena desde el fondo de esta historia, otra vez el general Perón advirtiendo: “Los pueblos marcharán con sus dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de sus dirigentes”. Estamos cada vez más próximos a que ocurra lo segundo.
Frente a esta crisis de representación, surge una figura olvidada pero vital: el municipio. Allí, en la trinchera más cercana a la gente, donde aún resuenan las voces de los vecinos y se palpan las necesidades reales, puede -y debe- comenzar la reconstrucción del tejido democrático. Lo expuse ya en mi libro La Revolución Municipal: si la Nación se derrumba, el municipio puede ser su arca.

La fuerza cívica del país está dormida, pero no muerta, y late en lo local. Allí, donde el anonimato no existe, puede germinar una nueva forma de militancia: participativa, solidaria, sin fines de lucro. Una militancia que reemplace al puntero por el líder social genuino, al operador político por el ciudadano comprometido.
Es desde allí que deben reconstruirse los partidos políticos, o bien crearse nuevas expresiones, más sanas, más cercanas, más honestas. Porque no hay democracia posible sin participación, y no hay participación real sin pertenencia. Y esa pertenencia se construye desde la base, no desde las alturas del poder.
Estamos viviendo el ocaso de una forma de hacer política, pero también el amanecer de otra. Una revolución silenciosa, pero necesaria. Si el Estado nacional se vuelve distante, si las provincias se tornan rehenes del verticalismo partidario, el municipio debe transformarse en la célula madre de una nueva República.
La democracia se salvará desde abajo o no se salvará.