POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
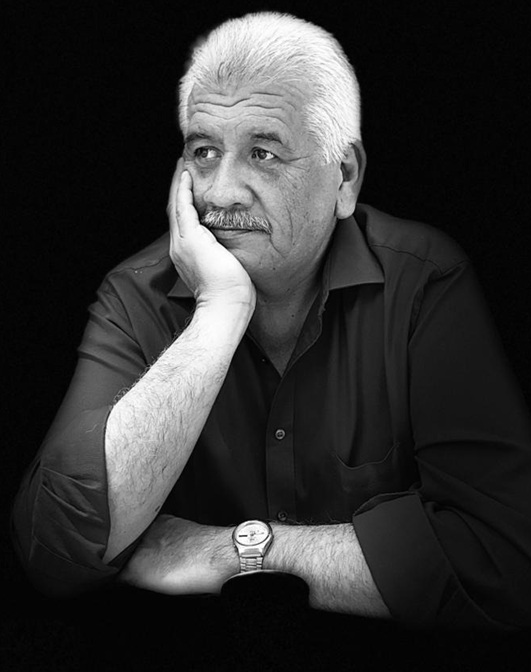
Todos, más o menos, hemos visto en los últimos tiempos enriquecerse a personas que generalmente han amasado fortunas desde puestos importantes en el Estado. Los hemos visto llegar a la casa de gobierno en un remis, algunos han jurado sus cargos con un traje prestado, y de pronto, habitan mansiones, con vehículos de alta gama y gozan de lujos que la mayoría de los mortales ni siquiera conocen.
Los visitamos en sus palacios, asistimos a sus reuniones, nos muestran sin pudor sus adquisiciones, pero siempre me he preguntado si detrás de esas sonrisas y tanto boato, realmente son felices.
Mi impresión personal es que no son felices. Porque una cosa es gozar del tener y otra muy distinta experimentar la fruición del Ser.
Aquí se plantea una cuestión filosófica primera que es la autenticidad que atañe a la esencia del Ser. Podemos mostrar lo que queremos que vean, pero jamás dejamos de saber íntimamente qué somos.
Esto nos ubica en una confusión propia de la época: creer que el dinero compra felicidad. O, al menos, que la roza. La corrupción se alimenta de esa creencia elemental, casi infantil: tener más es vivir mejor. Pero no es así. Y no lo ha sido nunca.
Tanto es esto verdad, que hemos visto cómo estos grupos de nuevos ricos necesitan hasta comprar la tranquilidad espiritual y eligen a un sacerdote católico -al menos aquí en Salta- a quien le sufragan algunos viáticos, invitan a sus casas a comer, preside todas las ceremonias propias del culto y hasta se confiesan con él. La cosa -es de suponer- será algo así: “Padre, he matado a mi madre” y el cura responderá: “Vete en paz y no lo hagas más. Ego te absolvo”.
El dinero, el poder, los bienes materiales no proporcionan felicidad ni sentido a la vida. Proporcionan, a lo sumo, momentos de placer. Y el placer no es la felicidad. Porque el placer es breve, químico, excitante. La felicidad, en cambio, es una forma de reposo. El placer irrumpe; la felicidad permanece.
La neurociencia contemporánea —tan citada cuando conviene y tan ignorada cuando incomoda— lo explica con claridad quirúrgica. El placer está mediado por la dopamina, un neurotransmisor altamente excitante, diseñado para empujarnos a la acción, no para darnos paz. La dopamina no calma: estimula. Por eso el placer es efímero y, casi de inmediato, reclama más. A todo pico le sigue un valle. A toda euforia, un cansancio. A todo goce, un resto de insatisfacción.
El corrupto vive atrapado en ese circuito. Persigue un objetivo material —dinero, sexo, influencia, impunidad— y cuando lo alcanza, lejos de aquietarse, lo pierde. No porque se lo quiten, sino porque pierde interés. El objeto conseguido deja de prometer lo que prometía. Entonces necesita otro. Y luego otro más. La lógica es adictiva, no ética. No hay satisfacción, hay dependencia.
De allí la explicación a la pregunta que uno escucha: ¿para qué siguen robando si ya acumularon como para diez generaciones? Porque no roban para saciar necesidades sino para calmar el impulso de la codicia. Es como una droga.
Por eso la corrupción no da paz interior. Da, como mucho, adrenalina. El sobresalto del riesgo, el placer del atajo, la excitación del dominio. Pero la paz —esa forma silenciosa de la felicidad— exige otra cosa: límite, sentido, medida. Todo lo que la corrupción destruye.
El placer condicionado por el ego es insaciable. Nunca alcanza porque no busca plenitud, sino confirmación. El corrupto no quiere vivir mejor: quiere sentirse por encima. Y ese sentimiento dura lo que dura el efecto químico. Después, vuelve el vacío.
Las grandes tradiciones morales —religiosas, filosóficas, incluso literarias— lo dijeron mucho antes que la bioquímica: no hay felicidad posible en una vida escindida. Cuando el deseo se desboca y el sentido se pierde, lo que queda no es goce, sino ruido interior. El corrupto puede dormir en colchones caros, pero no descansa. Puede sonreír en público, pero vive en guardia. Puede acumular, pero nunca habita.
Tal vez por eso la corrupción no sólo empobrece a los pueblos: empobrece primero a quien la practica. No en bienes, sino en vida interior. Y ese empobrecimiento no figura en ninguna causa judicial, pero se paga todos los días.
No son felices los corruptos. No porque sean castigados, sino porque están condenados a perseguir indefinidamente aquello que nunca da lo que promete. –

