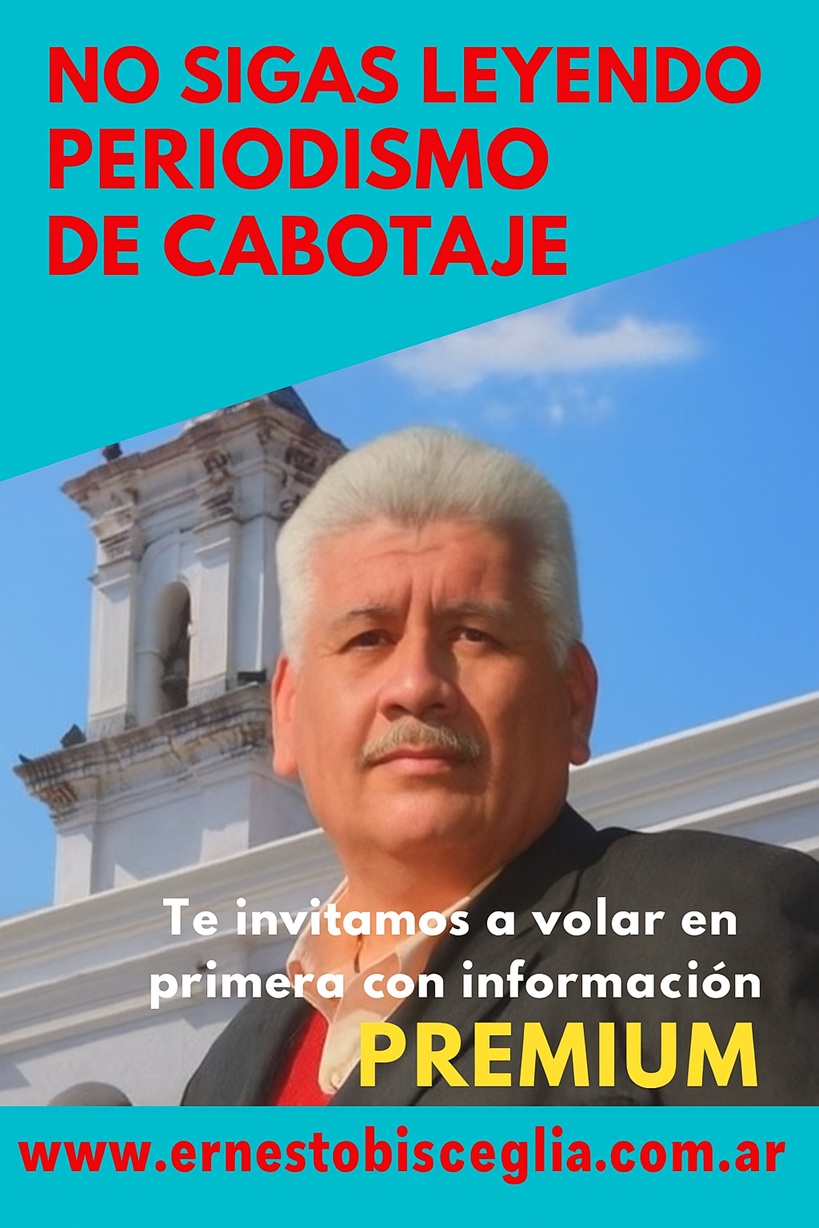POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Desde aquella frase del presidente, Ronald Reagan, refiriéndose al ex general, Leopoldo Galtieri, calificándolo de que: “Nunca he visto un general más pronorteameriano que este”, hasta las relaciones carnales de la época de Carlos Menem, jamás habíamos visto tal espíritu -desesperación casi- de entrega del país como es notoria la vocación del gobierno de Javier Milei.
Hay gobiernos que administran, otros que improvisan y algunos pocos —raros, exóticos— que se dedican a rediseñar la heráldica nacional como si fuera el packaging de una bebida energética. El actual parece pertenecer a esa tercera categoría: una peculiar cruzada estética que, de un plumazo, le ha agregado al Escudo Nacional una fauna y simbología de ultramar. Como si la Nación necesitara un rebranding para ingresar en la OTAN de la iconografía.
La novedad —si la palabra aún conserva algo de inocencia— consiste en la incorporación de símbolos norteamericanos en los nuevos sellos ministeriales: águilas calvas que sobrevuelan oficinas públicas, antorchas libertarias que brotan como hongos y planisferios que, por algún misterioso accidente geopolítico, omiten a las Malvinas, a la Antártida y quizá, si seguimos así, al propio Río de la Plata. A esta altura sólo falta que los ministerios sustituyan la yerba mate por cinnamon latte.
Lo curioso del asunto es que estos elementos no se introducen como guiños, ni como referencias sofisticadas a cierta tradición republicana universal, sino como si fueran la natural continuación del Escudo Patrio. Un creativo diría que “dialogan”; son un síntoma de colonización simbólica.
Personalmente, prefiero el término “gobierno de ocupación”: ese momento en que la estética se convierte en declaración de principios y la iconografía comienza a hablar un idioma que no es el nuestro.
La heráldica, conviene recordarlo, no es decoración: es narrativa de Estado. Cuando un gobierno incorpora el águila de otro país en sus sellos oficiales, no está diseñando: está confesando. Nada hay más político que un símbolo, y nada más transparente que su uso indebido.
La pregunta —incómoda, inevitable— es qué queda de la soberanía cuando los emblemas del Estado empiezan a reflejar más las jerarquías de una potencia extranjera que las propias tradiciones locales. ¿Qué nos dice de un país que “actualiza” sus insignias con el mismo criterio con que se actualiza una aplicación del teléfono? ¿En qué lugar queda el sol de Mayo cuando lo eclipsa una antorcha importada?
Una Nación no puede abdicar de sus tradiciones ni de su iconografía histórica. Estos personajes que gobiernan se ve que desconocen que esos símbolos patrios le costaron sangre a los argentinos.
Erradicar las Islas Malvinas, por ejemplo, es una afrenta a los jóvenes y militares que dieron la vida por ese retazo de Patria. Se entiende, porque mientras esos jóvenes tomaban un fusil para defender a la Patria, este enajenado presidente estaría seguramente abrazando un osito de apego.
Hasta Sarmiento, con toda su fascinación por el modelo norteamericano, fue cuidadoso de no confundir admiración con entrega.
La estética no gobierna, pero delata. Y en estos sellos nuevos, que parecen diseñados por un pasante bilingüe con delirios de grandeza, se filtra una idea peligrosa: que la Argentina debe parecerse a otra cosa para valer algo. Nada más lejos de la dignidad republicana.
Mientras tanto, el Sol de Mayo —perplejo, paciente— observa cómo a su alrededor se posan águilas ajenas y antorchas prestadas. Tal vez espera, como espera siempre esta tierra, que más temprano que tarde recuperemos no sólo la soberanía económica, política y cultural, sino también la estética: esa forma silenciosa pero poderosa de decir quiénes somos. –