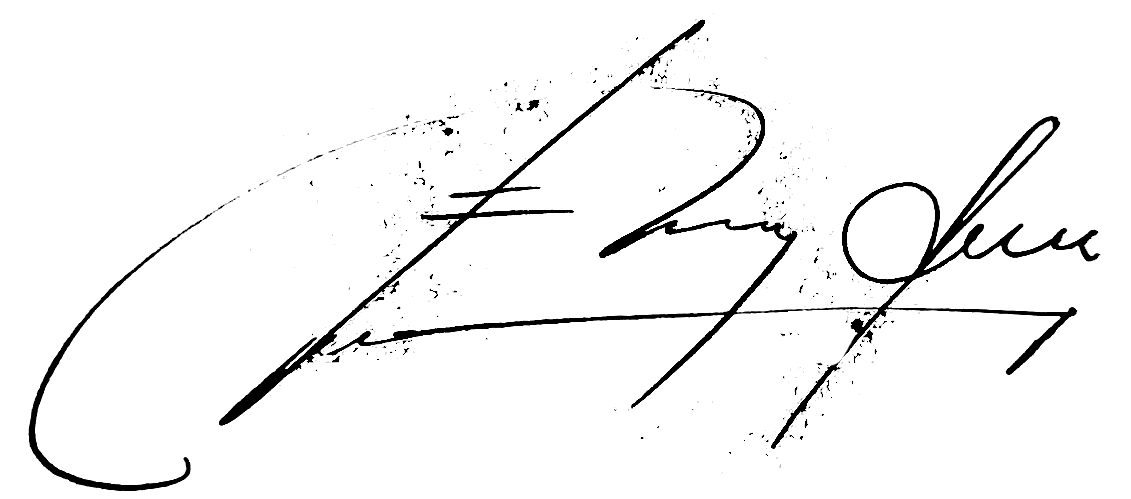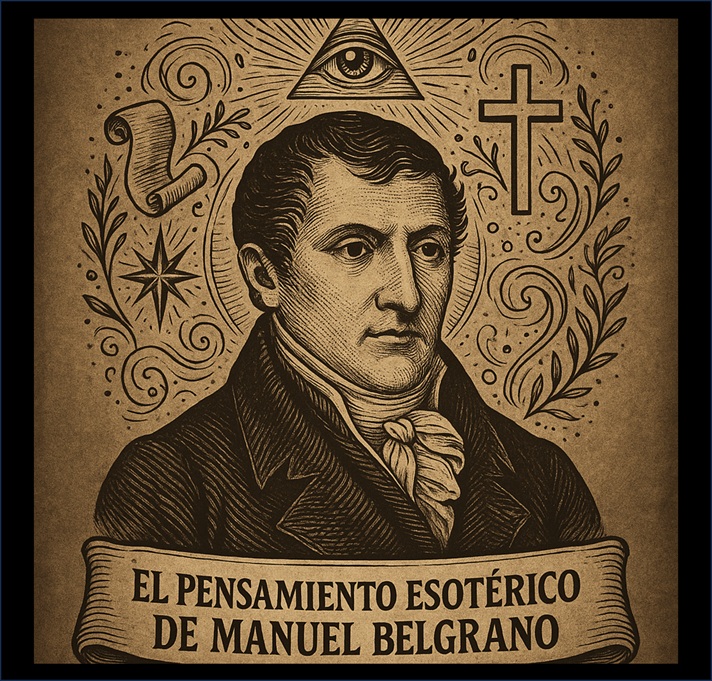POR ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Cada 20 de junio, la figura de Manuel Belgrano regresa al centro de los homenajes. Se repite la conmemoración con la lectura del mismo panegírico elocuente. Repetitivo y hasta automático discurso ensalzador pero que no alcanza para aguijonear la conciencia de los argentinos, que en general, cada vez saben menos de nuestra historia.
Este desconocimiento, particularmente, se ve en Salta, la tierra de sus mayores glorias. La Batalla de Salta, del 20 de Febrero de 1813, fue clave para la Independencia posterior. Porque si Pío Tristán ganaba aquella contienda, nada hubiera detenido a los realistas hasta Buenos Aires. Pero los programas oficiales de educación hace rato han dejado de poner énfasis en la enseñanza de la Gesta Belgraniana. Bueno…, han dejado de poner énfasis en la enseñanza de casi todo, sobre todo, de la historia.
El General Manuel Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, era un joven brillante perteneciente a la alta sociedad porteña. Pudo fácilmente quedarse escribiendo los fundamentos del país soñado desde su poltrona del Consulado cuyo cargo era vitalicio. Sin embargo, eligió el camino de la lucha por la Libertad. Pero por la Libertad en serio, donde se jugaba la vida, no esta vana enunciación, insípida de contenido, proclamada ahora “Las ideas de la Libertad”, sin que jamás se hayan explicado. Posiblemente, porque ni siquiera quienes las baten, las conocen.
Por el contrario, la historia recoge del General Belgrano su entrega, su austeridad y su acendrado amor por la Patria. Sin embargo, bajo el mármol de los discursos escolares y las loas institucionales, persiste un perfil poco abordado: el de un hombre abierto al misterio, a las señales del cielo y a una concepción del tiempo cargada de sentido profético. Belgrano fue, también, no sólo el espíritu más lúcido de aquel momento sino también un espíritu inquieto, permeado por ideas teológicas audaces, visiones esotéricas y textos prohibidos.
Recordemos que había recibido el permiso del Papa para leer los libros prohibidos por la Iglesia “Excepto aquellos que tratasen en contra de nuestra augusta religión”. Posiblemente, de esta lectura haya surgido su idea monárquica que defendió en la sesión secreta del 6 de julio de 1816, durante el trámite del Congreso de Tucumán. Tal vez, haya tomado esa idea Belgrano de un tratado de las Obras Menores de Dante Alighieri “De Monarchia”, donde el ilustre florentino desarrolla que el mejor gobierno para el mundo es de uno solo, inspirado en el Imperio de Augusto. Traza allí también, el autor de la “Divina Comedia”, una justificación política y hasta teológica, de por qué lo mejor para un pueblo es ser gobernado por uno solo.
Esta es una especulación que supiéramos tratar con el Dr. Félix Luna, pues, no existe ningún antecedente, ni siquiera de Bartolomé Mitre, traductor de la “Divina Comedia”, de que Belgrano haya leído a Dante. Sin embargo, también es imposible pensar que un intelecto tan elevado como el de Belgrano y siendo descendiente de italianos no haya conocido esa literatura cumbre de la latinidad. El Dr. Luna, decía “No es descabellado, es lógico. Posiblemente estamos ante una laguna de la historia”.
La batalla de Tucumán y los signos sobrenaturales
Uno de los episodios más sugerentes de la historia argentina tiene lugar el 24 de Setiembre de 1812 en la Batalla de Tucumán. Allí, en pleno fragor, cuando el ejército patriota parecía desbordado, se desató una tormenta inesperada. Según testimonios de época, un remolino cubrió el campo, generando confusión entre las tropas realistas. Lo que para algunos fue una coincidencia meteorológica, para otros –entre ellos el propio Belgrano– fue una señal divina.
Años después, pobladores de la zona aseguraban haber visto, durante ese combate, una figura luminosa en los cielos. La tradición popular identificó esa aparición con la Virgen de la Merced, quien sería luego proclamada generala del Ejército del Norte. ¿Creyó Belgrano haber sido asistido por una fuerza sobrenatural? ¿Interpretó la victoria como un designio más alto?
Sabemos que no fue un devoto cualquiera. La dimensión religiosa en Belgrano era más que católica: era mística. Su espiritualidad no se agotaba en las devociones del rezo. En él se intuye una mirada simbólica del mundo, una lectura apocalíptica del tiempo histórico, una sensibilidad ante lo invisible. No obstante, era un declarado devoto de la Virgen; en una carta al General Martín Miguel de Güemes, le dirá: “No olvide los escapularios de la Virgen para la tropa”. De hecho, el mismo Güemes portaba uno, y se cuenta que justo aquella noche del 7 de junio de 1821, cuando fue herido, no lo llevaba encima.
El General Paz, en sus “Memorias”, relata que “De pronto, el rostro de Belgrano se tornó lívido, como ausente, como elevado. Parecía no estar allí”. Lo que relata Paz, para algunos autores habría sido posiblemente, una visión sobrenatural que pudo tener Belgrano.
Digamos, claro, que sólo estamos consignando los datos más relevantes de aquella situación.
Lacunza, Londres y la Segunda Venida del Mesías
Pero hay más. Uno de los datos más intrigantes de su biografía aparece en su estadía en Londres, entre 1815 y 1816. Allí, en la cuna del protestantismo ilustrado y de los círculos masónicos angloamericanos, Belgrano pagó de su propio peculio la publicación de una obra singular: “La venida del Mesías en gloria y majestad”, del jesuita chileno exiliado Manuel Lacunza, escrita bajo el seudónimo “Juan Josafat Ben Ezra”, para escapar de la Inquisición.
Lacunza había sido expulsado con sus hermanos de Orden en 1767 por decisión de Carlos III. Su obra, redactada en Roma y terminada en 1790, fue prohibida por el Vaticano, por sus lecturas heterodoxas del Apocalipsis y su insistencia en que la Segunda Venida del Mesías sería un hecho histórico, visible, y cercano… incluso en América del Sur.
¿Por qué, entonces, el cristiano General Manuel Belgrano, mandaría a publicar una obra prohibida por la Iglesia?
Porque la de Lacunza no era un simple tratado de escatología cristiana. Era un libro que hablaba del eje de la Tierra, de convulsiones climáticas, del cumplimiento de los tiempos profetizados… en nuestras latitudes. Lacunza anunciaba que el Mesías retornaría a “un lugar apartado”, a “una nueva Jerusalén” por revelarse en Occidente. ¿Qué atrajo a Belgrano de ese texto? ¿Acaso veía en la gesta emancipadora un papel más que político para estas tierras?
Publicar una obra prohibida por la Iglesia católica, siendo cristiano practicante y hombre público, no fue un acto inocente. Fue una declaración ideológica, teológica y –por qué no decirlo– profética. Belgrano no sólo estaba luchando contra los realistas: estaba abriendo caminos para algo más profundo, un reordenamiento espiritual del mundo, cuyo epicentro sería Sudamérica.
¿Un mesianismo criollo?
¿Podemos imaginar, entonces, a Belgrano como un visionario más que como un simple estratega? ¿Fue la Revolución de Mayo sólo un acto político, o también un capítulo en un plan mayor, cósmico, del que algunos hombres de su tiempo eran conscientes? La hipótesis es audaz, claro. Pero ¿acaso no lo es también la historia misma?
La figura del “nuevo mundo” como espacio del fin de los tiempos no es una invención moderna. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos españoles y jesuitas americanos especulaban con la idea de que el “Reino del Sur” sería el escenario del Juicio Final. Lacunza no hizo más que llevar esa intuición a un lenguaje teológico preciso. Belgrano, quizás, entendió el valor de esa propuesta: América no era solo un continente nuevo, sino un continente elegido.
En este punto, nos suenan las palabras de San Juan Pablo II, en “Tertio Millennio Adveniente», aquella Carta Apostólica escrita en 1994, en preparación para el Gran Jubileo del año 2000, donde dice claramente: “Sudamérica es el continente de la esperanza”.
La historia como revelación
Hoy, cuando las naciones parecen transitar sin rumbo y los discursos públicos se agotan en lo banal, volver a los signos es también una forma de resistencia. De interrogar el pasado desde otra lógica. Belgrano no fue un místico delirante, sino un hombre de razón que supo abrirse al misterio. Tal vez por eso su legado excede a la Bandera, la economía y la política.
Su verdadera herencia quizás esté aún por revelarse.