POR: EVARISTO DEL CARRIL ANCHORENA UNZUÉ – Jefe de Redacción – www.ernestobisceglia.com.ar
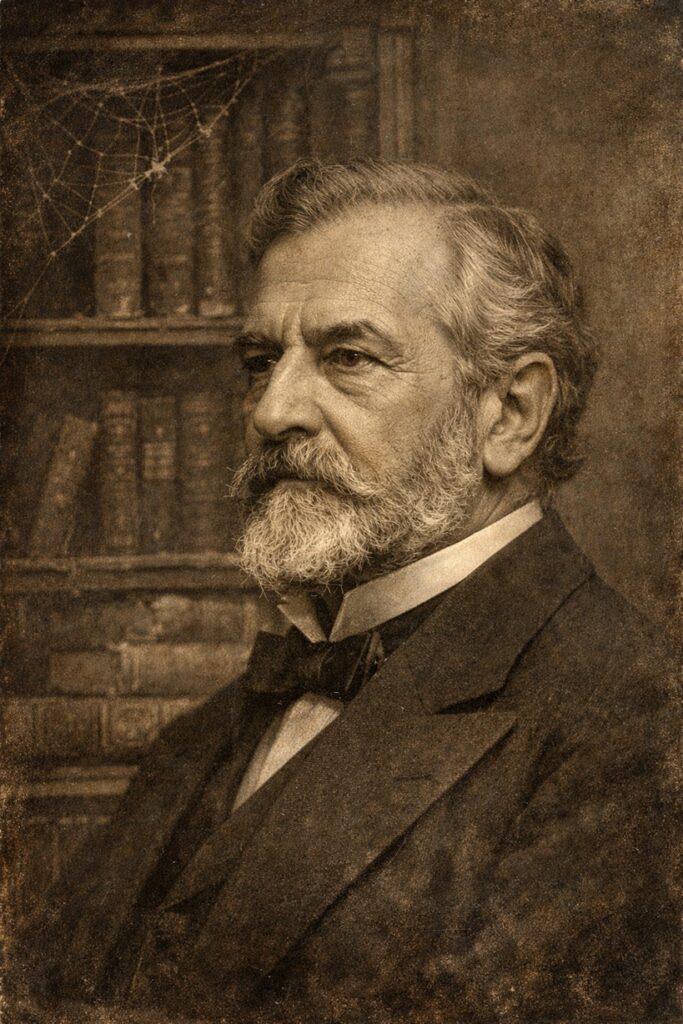
El vulgo ha celebrado el “Día de los enamorados” con las simplezas esas que le son propias, alguna flor envuelta en plástico, unos bombones de almacén, ahora, tal vez, un video de Tik-Tok alusivo, en fin. Qué lejos han quedado aquellas delicadeces con que nosotros, los caballeros honrábamos a una dama. Porque entre las clases distinguidas antes de hablar de “amor” había que sortear el tiempo del cortejo, que comenzaba con una mirada, un encuentro casual en misa de once de la mañana para que vieran que veníamos de buena familia católica.
Si las miradas nos eran correspondidas se iniciaba el momento de la investigación, de hallar amigas en común que propiciaran un té y nos dejaran sentar al lado de la dama pretendida, con el delicado trato de “Usted, ¿gusta un alfajor de maicena?”, que alcanzábamos gentilmente y ella tomaba con la punta de los dedos, como corresponde una señorita de la alta sociedad.
Ya echada la red, venía el tiempo de la correspondencia epistolar furtiva, donde siempre se hallaba alguna “Celestina”, que obraba como facilitadora, una auténtica diplomática del deseo y más tarde o en algunos casos una ministra plenipotenciaria del adulterio. Ya lo diría, Fernando de Rojas: “por fin alguien que entiende cómo funciona esto”.
En toda familia aristocrática o decente, siempre había una prima o una tía “casamentera”, una suerte de ingeniera social del amor; incluso del amor prohibido. Testigo cínico que antes pecaba con estilo.
Si la cosa prosperaba, se hablaba ya en la casa de la pretendida de que “hay un muchacho que se ha fijado en la nena”, frase generalmente introducida por la madre durante alguna comida. La mirada severa del padre inquiría a la hija sobre el nombre, la familia, si trabajaba o se estaba formando como profesional, y la pregunta inevitable: ¿son católicos? Esto último era definitivo.
Pasado ese primer tamiz, éramos invitados a cenar, momento que era más desafiante que las Doce pruebas de Hércules. Porque en esa cena se evaluaba el traje, qué tipo de sombrero usaba, cómo lo usaba, no sea cosa que el postulante lo portara algo inclinado al estilo “canyengue”, que era cosa de malevos de arrabal. ¿Cómo toma los cubiertos? ¿Mastica con la boca abierta? ¿Cuál es su postura en la mesa? Por supuesto, debíamos presentarnos con algún obsequio para la señora de la casa, que era evaluado como quien pasa la valija por un escáner por las tías solteras.
Hasta que venía la pregunta fatal: “¿Y Usted, jovencito… con qué cuenta para pensar en un matrimonio?” La respuesta era el límite entre la vida y la muerte del pretendiente.
Signo de haber aprobado ese primer examen, era que nos invitaran a pasar a la sala a tomar café, momento en que los padres se despedían y quedábamos con la dama a conversar bajo la atenta mirada de la tía solterona sentada en el sillón de enfrente.
Seguía el tiempo de la visita vespertina desde la ventana con ella sentada en el balcón. Eran tiempos en que el amor era todavía un asunto serio, cuando los caballeros de las clases distinguidas no seducíamos sino cortejábamos. No se mentía, se administraban silencios. Y las damas, lejos de la vulgaridad de lo explícito, cultivaban esa ciencia antigua de la insinuación que hoy se ha perdido como se perdió la caligrafía, la paciencia y el buen gusto.
El amor, incluso en su pecado, tenía reglas. Tenía jerarquía. Tenía gramática.
¡Oh, qué decir de los amores platónicos! Cuando posábamos los ojos sobre curvas diseñadas con corsé y tratábamos de ejecutar el erótico acto de mirarle el tobillo cuando ella levantaba el pie para subir a la vereda o al carruaje. Y guardábamos la desazón sentados en el banco de la plaza cuando al pasar no recibíamos ni una mirada. Pero el tiempo consumía aquel amor que jamás pudimos expresar.
Fueron tiempos tranquilos, de una sociedad victoriana donde el encuentro carnal -en algunos casos-, se ejecutaba en las noches a través de un agujero dispuesto estratégicamente en el camisón porque “La Santa Madre Iglesia recomienda el cuidado de la virtud aún en la intimidad”, decía el cura en el cursillo prematrimonial. Que el sacerdote se entreverara con la mujer que le tocaba el órgano (de la iglesia) era, se podría decir, un accidente de trabajo.
El amor en los tiempos de la cólera
No es una paráfrasis de la novela del Gabo, sino una frase que sintetiza y describe el momento en que vivimos: una sociedad crispada, alterada, donde el matrimonio ya es una institución en desecho que ha sido sustituida por el vulgar término de “pareja”. ¡Oh, cómo hemos caído! Matrimonio era sólo propio de los hombres y mujeres; pareja se aplicaba a las bestias y estamos a nada de que la unión de dos se termine llamando casal.
Y dije bien, matrimonio era sólo propio de hombres y mujeres; hoy, puede designar a la unión de dos sexos iguales, de un humano con un perro, donde ya no cabe aquello de hombre y mujer sino de macho y hembra. Hasta hay quienes “hacen el amor” con un árbol, donde imagino que no han de elegir un cactus. En fin…
En qué momento pasamos de garrapatear poemas en un pedazo de papel para hacer llegar a nuestra amada, copiando la famosa Rima LIII de Gustavo Adolfo Béquer…
Podrá nublarse el sol eternamente;
podrá secarse en un instante el mar:
podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal.
¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón,
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.
A decir públicamente «nos damos maza todos los días.»

Entonces, uno comprende que la barbarie no llegó con sangre ni con lanzas, sino con WiFi. En otros tiempos el amor era una ceremonia secreta: se lo cuidaba como se cuida un delito elegante. Había cartas, silencios, miradas largas en la iglesia y una Celestina -siempre había una Celestina- que administraba el escándalo con discreción y talento.
Hoy, en cambio, el romance se ha convertido en contenido. Ya no se ama para amar: se ama para facturar.
Los enamorados no se buscan: se producen. Y la prensa, que antes informaba guerras y revoluciones, ahora titula con solemnidad antropológica: “Nos damos maza todos los días”, como si se tratara de una nueva doctrina filosófica o de una reforma constitucional.
Uno que ha visto pecados de alcoba con mayor refinamiento, no se escandaliza por la diferencia de edad que cita ese panfleto -eso es apenas una anécdota-, sino por la degradación estética: el amor, que supo ser soneto, ahora es un posteo; lo que antes era susurro, hoy es viral; y lo que antes se escondía por pudor, hoy se exhibe con orgullo y filtro de Instagram.
El progreso, al parecer, consistió en reemplazar al Petrarca por Facebook y al pañuelo caído por la captura de pantalla.
La modernidad no degradó el amor: lo volvió accesible al vulgo… y el vulgo lo arruinó. Antes el amor terminaba en matrimonio; hoy termina en un vivo de Facebook y una ambulancia.
Y ahí comprendimos que no se había degradado la moral: se había degradado el lenguaje.
NR: La Dirección de este Sitio no necesariamente comparte las opiniones del columnista que se expresa con absoluta libertad.

