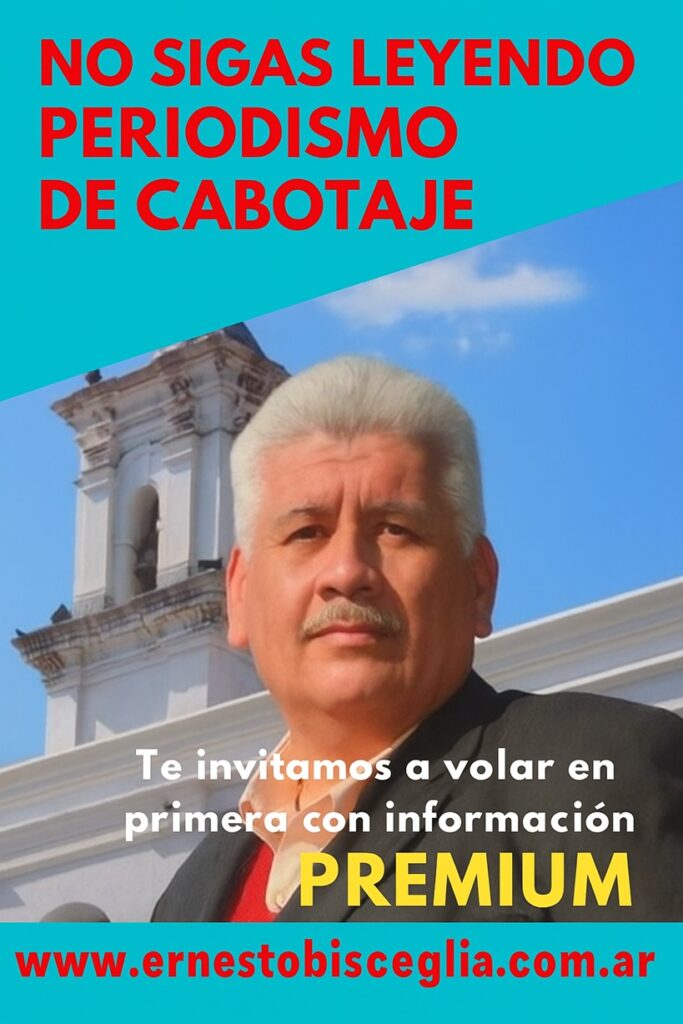POR: REDACCIÓN – www.ernestobisceglia.com.ar
Hubo un tiempo en que la Argentina fue orgullo del mundo. El país del trigo, de la carne, de las vacas felices y los campos infinitos; donde la mesa familiar era símbolo de abundancia y la palabra “crisis” sonaba lejana, casi exótica. Hoy, en cambio, las estadísticas no se discuten en los cafés sino en las colas de los comedores. Y lo que antes era una metáfora —“no llego a fin de mes”— se ha vuelto una descripción literal de la miseria.
¿Cómo llegamos a esto? No fue de un día para otro, ni por obra de un solo gobierno. Fue un proceso lento, casi quirúrgico, de desmantelamiento social, donde la pobreza se hizo costumbre y la desigualdad, paisaje. Lo peor no es que falte carne en la mesa del jubilado o que los comedores no den abasto. Lo peor es la naturalización de esa tragedia. Hemos perdido la capacidad de asombro.
Los que mandan —ayer y hoy— se disputan el poder con consignas, no con proyectos. Unos prometen libertad de mercado, otros justicia social, pero ninguno parece dispuesto a preguntarse por el hambre real, por los cuerpos que se apagan sin medicación, por los viejos que sobreviven entre descuentos y recetas rotas.
La decadencia argentina no empezó cuando se cerraron las fábricas, sino cuando dejamos de creer que el trabajo debía garantizar dignidad. Cuando aceptamos que la Patria podía exportar alimentos mientras sus hijos se alimentaban a mate y pan duro. Cuando la política se volvió espectáculo, y los pobres, estadísticas.
Decía Scalabrini Ortiz que “los pueblos que olvidan su destino están condenados a servir de instrumento a los que tienen memoria”. Hoy, más que nunca, somos el ejemplo perfecto. Un país sin proyecto, sin memoria y sin pan.
Pero aún queda una esperanza: la conciencia. Porque mientras haya alguien capaz de indignarse, de escribir, de alzar la voz frente a esta obscenidad social, todavía habrá PATRIA. La Argentina podrá estar rota, pero no está muerta. Lo que falta es coraje —político y moral— para volver a poner al ser humano en el centro.
De eso se trata reconstruir un país: de volver a mirar al que no cena, al que no puede comprar sus remedios, y decirle —sin promesas vacías— que su vida importa. Que de nada sirve ser el país del trigo y de la carne si el pueblo no tiene pan ni consuelo. –