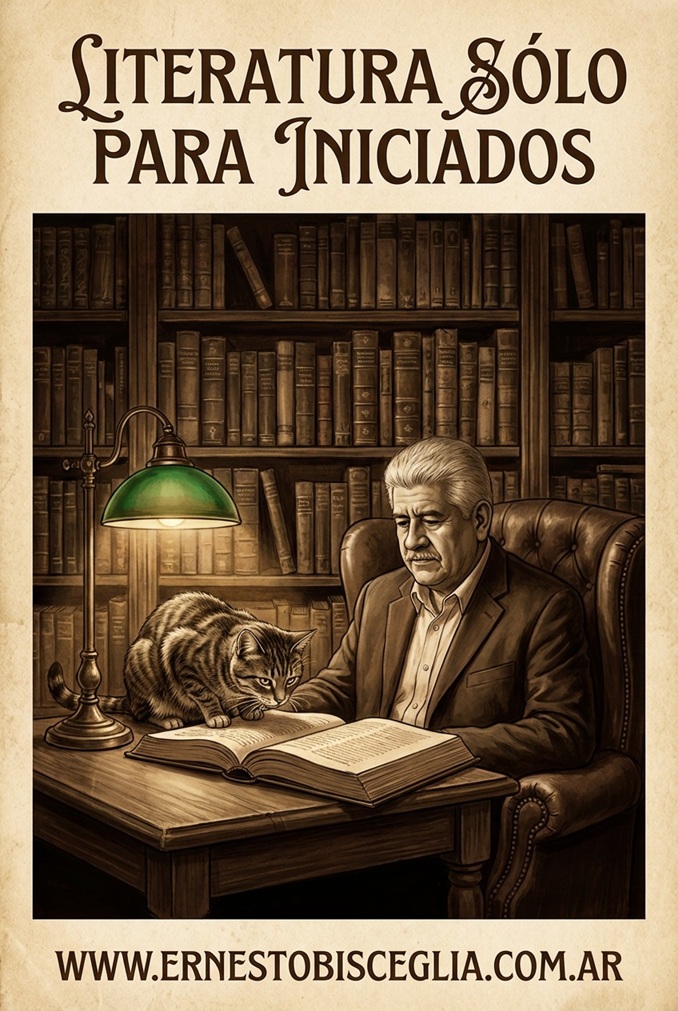POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
No existe momento más vibrante, más emotivo para un joven argentino que el juramento a la Bandera. Cuando las lágrimas de la emoción estallan junto a la Diana de Gloria que subraya ese solemne momento. ¡Cuánto más todavía cuando en ese instante había camaradas nuestros bajo las balas enemigas en Malvinas! Es la sensación más sobrecogedora verla flamear, enorme, imponente, al cruzar el arco del Colegio Militar de la Nación, verla desplegarse despegándose de las manos de los granaderos en el mástil de Plaza de Mayo…, donde sea, la Bandera es el mayor símbolo ante el cual nos hermanamos, son sentimos uno solo: somos argentinos.
Frente a estas emociones que animan el espíritu patriótico ¡Qué triste cosa es tener en un presidente privado de todo sentimiento argentino! Un individuo sin Bandera, sin Patria, porque no lo aflige la entrega de pedazos del territorio. Sin humanidad, inconmovible ante el sufrimiento de millones de niños y ancianos. Un sujeto qué únicamente tiene capacidad para “amar” a un perro muerto.
Un país sin Banderas
Desde los primeros días de enero, las Banderas nacionales dejaron de flamear en dos espacios que no son decorativos ni circunstanciales: la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. El corazón simbólico del poder político argentino amaneció desnudo de su emblema más elemental. La explicación informal que circuló habla de “desperfectos técnicos” en los mástiles. Curiosamente, ambos al mismo tiempo. Pero aun si aceptáramos esa versión sin beneficio de inventario, lo verdaderamente alarmante no es el desperfecto: es la ausencia total de preocupación oficial.
Porque cuando un símbolo central de la Nación desaparece del espacio público más visible del país, lo esperable no es el silencio, sino la urgencia. No se trata de un trámite administrativo ni de una anécdota urbana: se trata de la Bandera argentina. Y la Bandera, en una República, no es un objeto; es un lenguaje. Dice presencia, continuidad, identidad, Estado.
Nada de eso pareció importar.
El presidente Javier Milei no ha ocultado su desdén por los símbolos patrios. No es una interpretación forzada ni una exageración retórica. Él mismo lo expresó con crudeza al afirmar que, cuando ve una bandera, “ve un muro”. La frase es reveladora. No es una metáfora inocente: es una cosmovisión. La bandera ya no como punto de encuentro, sino como obstáculo; no como síntesis de un proyecto común, sino como estorbo frente a una concepción individualista y abstracta del poder.
En ese marco, la ausencia de la Bandera en la Casa de Gobierno no parece un accidente: parece coherencia.

La Argentina tiene una larga historia de conflictos, fracturas y desencuentros, pero incluso en los momentos más oscuros —dictaduras, crisis institucionales, colapsos económicos— los símbolos nacionales permanecieron. Porque aun quienes los vaciaban de contenido entendían su potencia. Hoy asistimos a algo distinto: no al uso cínico del símbolo, sino a su irrelevancia deliberada.
Que durante días no flamee la Bandera en la Casa Rosada y en la Plaza de Mayo, sin comunicados claros, sin explicaciones públicas, sin gestos de reparación simbólica, habla de un gobierno para el cual el vocablo Patria resulta, como mínimo, ajeno. Y acaso incómodo. La patria exige límites, memoria, responsabilidad histórica. Todo aquello que el actual oficialismo suele considerar una carga innecesaria.
No se trata de nacionalismo vacío ni de liturgia escolar. Se trata de comprender que los símbolos no son ornamentos: ordenan el sentido de lo común. Cuando un gobierno no los cuida, no los repone, no los explica, está enviando un mensaje. Tal vez no buscado, pero inequívoco: aquí no hay comunidad que preservar, sólo gestión del presente y adoración del mercado.
Algunos dirán que es un detalle menor. Que hay problemas más urgentes. Es el argumento clásico de quienes nunca entendieron que las sociedades no se sostienen sólo con números, sino con relatos compartidos. Y que cuando esos relatos se abandonan, lo que queda no es libertad, sino intemperie.
La bandera ausente no es un trapo menos: es un signo más. Un signo de un poder que no se reconoce en la historia que administra, que no se siente heredero de nada y que, por lo tanto, tampoco se siente responsable de lo que vendrá. Un gobierno que no se ofende por la ausencia de la Bandera es un gobierno que no se piensa a sí mismo como Nación.
Y eso, más que un desperfecto técnico, es una vergüenza política. –
© – Ernesto Bisceglia