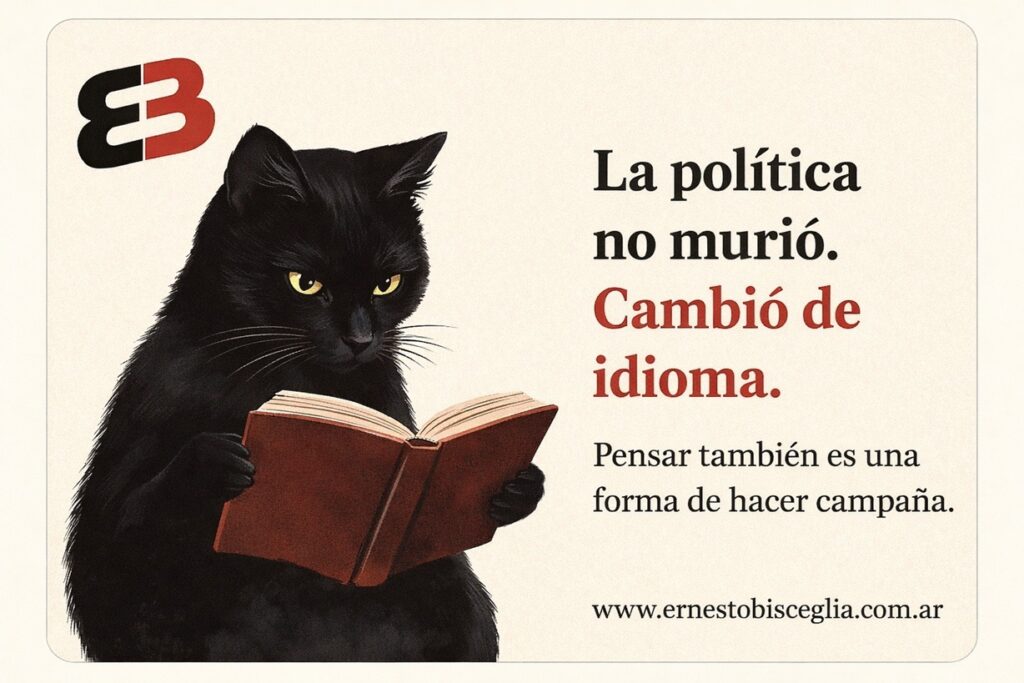POR: Lic. LIZI MEJÍAS – www.ernestobisceglia.com.ar
La propuesta de bajar la imputabilidad penal a los 14 años se vende como una solución “racional”, moderna, higiénica. Se la ofrece como si fuera un acto de orden. Como si el delito fuera una mancha que se borra con un código penal más severo.
Pero esa idea es profundamente cómoda. Es el atajo perfecto para un Estado que renunció a educar, a cuidar, a contener, y ahora pretende corregir con castigo lo que no supo —o no quiso— prevenir con dignidad.
Porque el niño que delinque no nace delincuente. No delinque por una maldad ontológica, como si el crimen fuera una vocación natural. Delinque porque antes fue otra cosa: fue un niño sin escuela, sin afecto, sin comida, sin cama, sin futuro. Fue un cuerpo pequeño expuesto a la intemperie social, a la violencia doméstica, al abuso, al hambre. Fue un ser humano educado por el abandono.
Imputabilidad a los 14: cuando el Estado llega tarde, llega con esposas
Hay ideas que se presentan como soluciones, pero en realidad son confesiones. Esta propuesta es el acta de rendición de un Estado que dejó de educar y ahora pretende gobernar con barrotes.
Se la vende como medida “razonable”, como respuesta moderna al delito juvenil. Pero ¿Qué hicimos para que haya niños capaces de delinquir? El adolescente delinque porque antes fue un niño quebrado. Un niño sin escuela real. Sin padres presentes. Sin techo. Sin comida. Sin palabra. Sin abrazo. Sin destino.
El delito juvenil no es el origen del problema: es el síntoma visible de una sociedad destruida. Es la última estación de un tren que partió mucho antes, cuando el Estado se retiró del barrio, cuando la educación pública se convirtió en un trámite, cuando la cultura del esfuerzo fue reemplazada por el sálvese quien pueda, cuando el hambre dejó de ser escándalo y pasó a ser paisaje.
Detrás de cada chico que delinque hay una infancia malograda. Hay indigencia sostenida en el tiempo. Hay violencia cotidiana. Hay abusos. Hay familias rotas por la pobreza y por la desesperación. Hay madres agotadas. Hay padres ausentes o vencidos. Hay drogas circulando como pan. Hay abandono como sistema.
No se trata de un establecer un panegírico defensivo del joven delincuente porque también nos duele la víctima de ese delito. La madre de ese chico o la familia del adulto asesinado. En cada crimen se halla un doble duelo social: la víctima del delito y el niño o joven que se convierte en asesino.
Pero quienes aplauden la baja de imputabilidad rara vez miran ese espejo. La mayoría tuvo, incluso en la modestia, una cama caliente, tres comidas, un hogar, una figura que cuidó, una escuela que contuvo, un mundo que -con fallas- todavía ofrecía cierta posibilidad. Por eso creen que la vida es un mérito individual, y no una combinación feroz de oportunidades y heridas.
Bajar la imputabilidad es castigar el efecto para no tocar la causa. Es declarar que la infancia ya no merece reparación sino condena. Es transformar la responsabilidad social en un expediente penal. Es renunciar a la educación y reemplazarla por el encierro.
Por supuesto que el delito debe tener consecuencias. Nadie propone romantizar al delincuente, pero lo que esta medida promete es una paz artificial, una paz de cementerios. La represión como sinónimo de orden. El castigo como sustituto de la política. El Código Penal como reemplazo de la escuela. Estamos frente a un Estado que llega tarde y llega armado.
Una sociedad que decide encarcelar a sus niños no está defendiendo la ley: está defendiendo su comodidad. Está diciendo, sin vergüenza, que prefiere castigar antes que comprender, reprimir antes que prevenir, condenar antes que salvar.
Y el final es brutal: si un país tiene cárceles para ofrecerle a un chico de 14 años, pero no tuvo escuela para ofrecerle cuando tenía 7, entonces el delito no es del niño. El delito es nuestro. Y la sentencia ya no cae sobre él: cae sobre la conciencia de toda la sociedad.