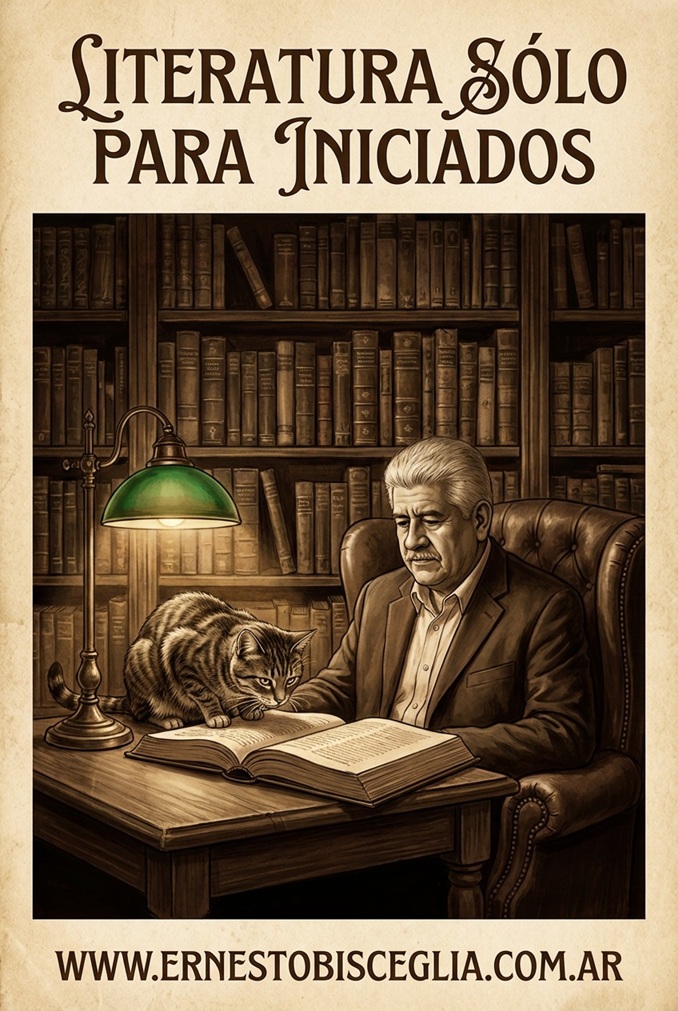POR: EVARISTO DEL CARRIL ANCHORENA UNZUÉ – Jefe de Redacción – www.ernestobisceglia.com.ar
Vivimos el carnaval de los desquiciados. La República es hoy una gran avenida por donde desfilan desclasados, petimetres y petiteros que, encaramados en el poder por obra y gracia del voto de la chusma miserable, han vaciado de contenido las ideas fundantes de este país. Soberanía, libertad, civismo y democracia sobreviven apenas como palabras gastadas, útiles para el grito, inútiles para el pensamiento.
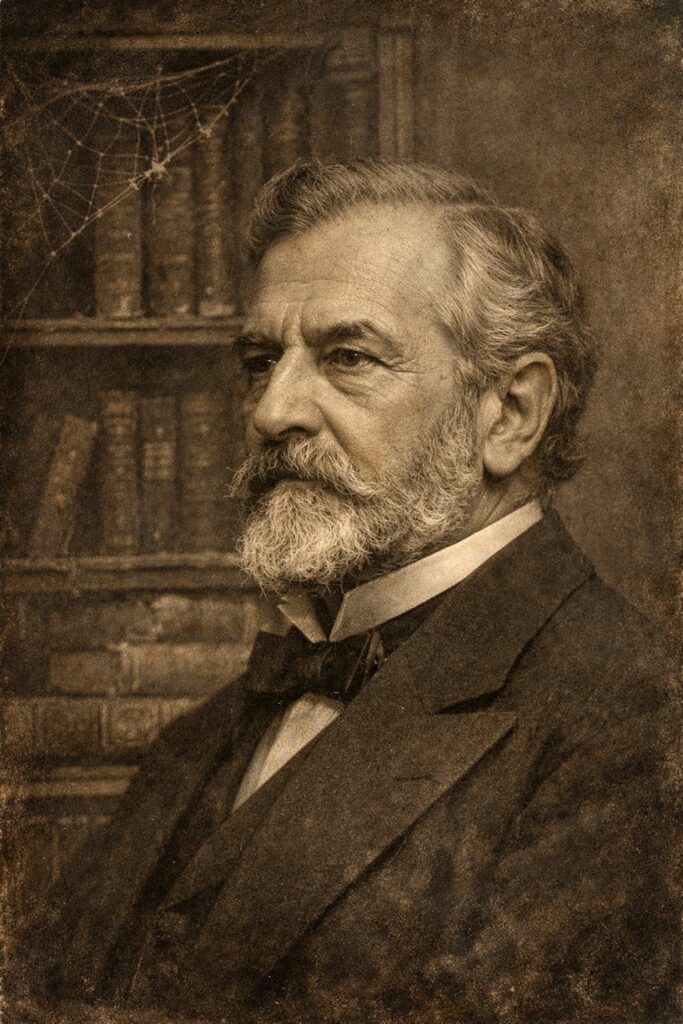
La ilustración, otrora patrimonio de las clases decentes, fue expulsada del espacio cívico. El debate es charlatanería, el militante un consumidor y el dirigente un improvisado con micrófono. Nadie estudia, nadie calla y nadie piensa. Pensar es lento, y la política contemporánea tiene alergia a todo lo que no pueda twittearse.
¿Dónde están hoy esas ideas que alguna vez dieron forma a la República? La respuesta es incómoda, y por eso mismo verdadera: en la Masonería.
No porque gobierne -no lo hace- ni porque conspire -fantasía de ignorantes-, sino porque conserva algo que el resto de la vida pública abandonó: la forma. La del rito, la del estudio, la del símbolo, la del aprendizaje silencioso y paciente. Bajo el imperio de Jachin y Boaz, el mérito todavía precede al cargo, y la jerarquía del saber no se confunde con autoritarismo.
Mientras la política se volvió espectáculo, la universidad se burocratizó y la prensa confundió opinión con conocimiento, la Masonería siguió haciendo algo escandalosamente antiguo: formar hombres. No influencers. No repetidores de consignas. Hombres capaces de distinguir entre una idea y una ocurrencia, entre una consigna y un principio, entre la gestión y el cohecho.
Esto irrita al oído del profano. En una época que confunde igualdad con chatura, toda jerarquía del saber resulta sospechosa. Pero conviene decirlo sin rodeos: la República no nació horizontal; nació ilustrada. Fue fraguada en el pensamiento de Montesquieu, Diderot, D’Alembert y, sobre todo, en el evangelio laico de Rousseau. Lo demás es relato tardío.
Los partidos políticos, que alguna vez fueron escuelas cívicas, hoy son agencias de colocación, cuando no verdaderos lenocinios o casas de tolerancia desde donde las mujerzuelas de sostén endeble e insinuante meneo son promovidas a los cargos públicos. Y los indolentes mal terminados académicamente logran aferrarse al conchabo ocasional. Donde la procacidad desplazó a la militancia y el acomodo a la capacidad. Se entra joven, se aprende a repetir consignas y, con suerte, se sale con un cargo. Todos dicen “libertad”, mas ninguno es capaz de definirla.
Los nuevos herejes cívicos gobiernan apoyados en los pilares de la ignorancia. Desconocen que la República fue elitista en ideas para ser luego popular en derechos. El problema no es la élite: es la falta de ilustración. Decir “doctor”, en no pocas ocasiones dista mucho de serlo.
Cuando los partidos dejaron de pensar, cuando la universidad se volvió trámite y la prensa ruido, las ideas fundantes de la República se replegaron al único lugar donde todavía se las toma en serio: el Templo de piso ajedrezado, símbolo de la dualidad constitutiva de la existencia.
¡Oh, bárbaros vestidos con sotana, cogulla, cíngulo y escapulario, que condenáis a los librepensadores! Vuestros templos también reposan sobre los mismos pisos. ¡Vaya casualidad!
Las repúblicas nunca se sostuvieron en el grito, sino en el estudio; no en la plaza, sino en el símbolo; no en la urgencia, sino en el rito. Cuando todo se vuelve inmediato, la seriedad se vuelve subversiva.
Por eso, aunque no gobierne, aunque no grite, aunque no se muestre, lo último serio que nos va quedando es la Masonería.
El resto -con honrosas y cada vez más raras excepciones- no son más que organizaciones dedicadas a administrar el ruido que aturde a los insolventes mentales.