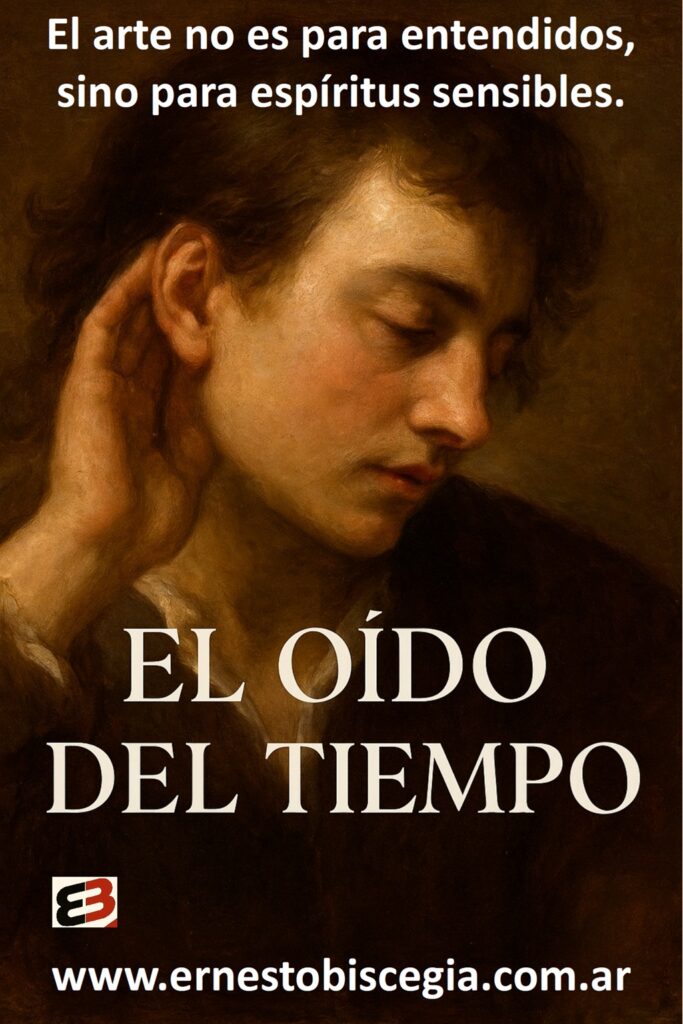POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Permítaseme anticipar que la obra presente requiere disfrutarse con tranquilidad porque se trata de una evocación del teatro del Siglo de Oro español en boca de uno de los artistas más entrañables y luminosos que pasaron por las tablas argentinas: José María Vilches.
Contaría unos quince años cuando Vilches presentaba en Salta aquella magnífica puesta “El Bululú”, en la vieja Casa de la Cultura. Esa obra quedó marcada en nuestra alma y en lo particular quizás haya sido lo que despertó mi vocación por trabajar por la Cultura. Hallar esta obra “A las mil maravillas”, después de tantos años de buscarla no es sino reencontrarse con una emoción viva del teatro argentino de aquellos tiempos.
Tal vez, para muchos, el nombre de José María Vilches, poco o nada les diga, porque hay artistas que pasan por el escenario como una ráfaga: dejan una sonrisa, un aplauso, una nostalgia. Y hay otros que se quedan para siempre, convertidos en una voz, en un gesto, en un eco que se multiplica en cada actor que los recuerda. Nuestro Vilches pertenece a esa estirpe de los inmortales.
Español de nacimiento, argentino por elección y por amor al teatro, Vilches fue mucho más que un actor: fue un juglar moderno, un contador de historias que resucitó el espíritu itinerante de los antiguos cómicos. Con su espectáculo “El Bululú”, recorrió pueblos, escuelas y escenarios llevando en una valija todo un universo de personajes. Lo suyo era un acto de fe: demostrar que el teatro podía hacerse con una silla, una capa y una voz.
Un escenario a oscuras…, una música inolvidable… y de pronto, una luz que le daba corporeidad a una voz que salía desde la nada. Allí estaba Vilches, con su rostro mutado en mimo y su voz áspera, tan española.
Si “El Bululú” fue inolvidable, su consagración sentimental, su legado más íntimo, llegaría con “A las mil maravillas”, esa joya teatral donde el humor, la poesía y la ternura se abrazaban en un mismo gesto. Allí, Vilches encarnaba a un trovador que recitaba fragmentos clásicos —entre ellos el célebre Don Juan Tenorio de Zorrilla— y los mezclaba con reflexiones sobre la vida, el amor, el tiempo y la muerte.
Su “¡Ah, don Juan, que el amor no se compra ni se vende!” era más que una declamación: era una declaración de principios. En sus manos, el texto dejaba de ser literatura y se volvía carne viva, emoción pura.
La memoria ha guardado como un registro imborrable aquellos versos del Tenorio: “Si hay un Dios detrás de esa anchura, por donde los astros van; dile que mira a Don Juan, llorando en tu sepultura”. El Tenorio deshoja toda la patética remembranza y el dolor de haber ultrajado al Bien amado.
En efecto, Vilches no necesitaba escenografía: bastaban su voz, su mirada y el silencio del público. Así, recorría la Argentina, con un pequeño auto y un escenario portátil, actuando en patios escolares o teatros humildes. Su misión era acercar el arte al pueblo, como los antiguos bululúes del Siglo de Oro español, aquellos cómicos solitarios que iban de aldea en aldea llevando historias y sueños.
Recuerdo claramente aquella tarde cuando la radió anunció su fallecimiento. Era el año de 1984. un accidente automovilístico cerca de Villa Carlos Paz, truncó de una manera tan abrupta como injusta la vida de un artista notable. Pero su espíritu no se apagó. Cada vez que un actor recita un verso con el corazón en la garganta, cada vez que el público vuelve a emocionarse sin artificios, José María Vilches revive.
Y nosotros, retornamos a los días del secundario, cuando por primera vez nos encontramos con el arte. –